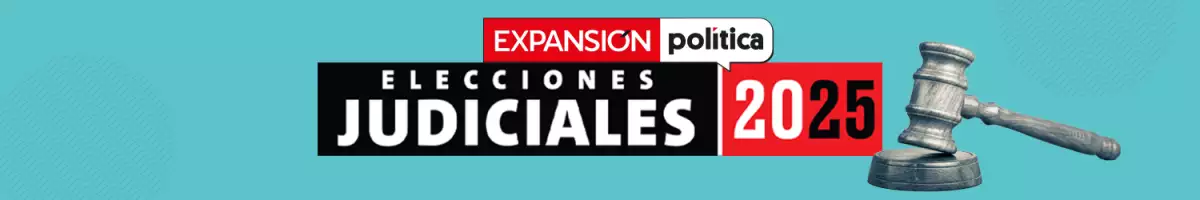La reciente elección popular de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras o ministros de la Suprema Corte fue presentada como un paso histórico hacia la democratización de la justicia. En realidad, representó la renuncia a uno de los pilares esenciales del Estado de derecho: la independencia judicial. Lo que se vendió como un avance democrático es, en los hechos, un retroceso que compromete la vida, la libertad y el patrimonio de las personas.
#ColumnaInvitda | La justicia no se vota: el espejismo de la democracia judicial

El Poder Judicial, por definición, tiene una función contra mayoritaria. Su razón de ser es proteger derechos incluso frente a la mayoría: frente a la arbitrariedad del Ejecutivo, los abusos del Legislativo, o los climas de opinión que pueden ser tan pasajeros como peligrosos. Pretender que esa función se sujete a campañas electorales, a la lógica de la popularidad y a las urnas es desconocer la esencia misma de la jurisdicción.
La reforma judicial fue presentada como un avance democrático, como la forma de acercar la justicia “al pueblo”. Pero los errores y omisiones que han surgido han puesto en evidencia cómo estos cambios pueden afectar la vida, la propiedad y la libertad de las personas, sobre todo de quienes menos han entendido —o tienen acceso— al funcionamiento real del Poder Judicial.
Hoy vivimos las consecuencias: justicia paralizada, incertidumbre sobre los perfiles que “ganaron” en las urnas, un espectáculo vergonzoso de la nueva Corte violando sus propios reglamentos, personas juzgadoras que no logran llevar una audiencia en donde se encuentra en juego la libertad y el patrimonio de los justiciables; y las personas más vulnerable a merced de un sistema debilitado.
La justicia (federal y local) mexicana atraviesa un momento crítico. El experimento de la elección popular de personas juzgadoras ha dejado a la vista lo que advertimos desde el inicio: la función jurisdiccional, por definición contra mayoritaria, no puede ni debe sujetarse al vaivén electoral.
Durante décadas, México construyó un sistema de carrera judicial federal que, aunque perfectible, representaba un contrapeso frente a la discrecionalidad política.
El ingreso a las distintas categorías era a través de méritos; las personas aspirantes a juezas y jueces de distrito, o magistradas y magistrados de circuito, debían acreditar su conocimiento técnico y trayectoria en procesos públicos y transparentes.
Los ascensos eran progresivos y debía acreditarse la capacidad para cada puesto; el, ahora extinto, Consejo de la Judicatura Federal tenía la obligación de evaluar desempeño, investigar responsabilidades y garantizar formación continua a través de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Aunque con retos, la carrera judicial aseguraba que las designaciones no dependieran de la popularidad, sino de la preparación.
Gracias a este modelo, se consolidó una generación de juzgadoras y juzgadores profesionales que, con sus fallos, construyeron criterios de vanguardia en derechos humanos, igualdad de género y control de constitucionalidad.
Lo que la reforma presentó como un ejercicio democrático ha derivado en un experimento riesgoso y costoso. Actores del oficialismo se han referido textualmente a este proceso como “un experimento”; como si se pudiera experimentar con la vida, las libertades y los derechos humanos de quienes habitamos este país.
Uno de los principales efectos ha sido la parálisis judicial. Aunque las personas “ganadoras” de la elección se conocían desde hace meses, no se adscribieron a sus órganos jurisdiccionales, se les llevó a un curso express de tres horas diarias, por cinco días, justo cuando no existían ya personas juzgadoras en funciones en la mitad de los juzgados de distrito y tribunales colegiados del país.
La propia reforma determinaba que las adscripciones se harían “a más tardar” el 15 de septiembre, se agotó el tiempo previsto. Sin embargo, esto significa que miles de casos —desde amparos por violaciones a derechos humanos, hasta litigios civiles, mercantiles o penales— estuvieran “congelados”.
La justicia que no llega a tiempo es denegación de justicia. Cada día de retraso implica:
- Personas en prisión preventiva que siguen privadas de libertad sin que nadie revise la legalidad de su situación.
- Víctimas de violencia que no obtienen medidas de protección.
- Comunidades despojadas de tierras sin que se resuelva su litigio.
- Empresas y personas que no pueden ejecutar contratos ni proteger su patrimonio.
Mientras tanto, la narrativa oficial habla de renovación y cercanía con el pueblo, pero la realidad es una justicia detenida que golpea, sobre todo, a quienes menos recursos tienen para resistir.
La llamada “nueva Corte” arrancó con el pie izquierdo. En sus primeras sesiones se documentaron:
- Violaciones al propio reglamento interno, emitido por los propios nuevos integrantes de la corte, en la forma de votar.
- Debates superficiales que sustituyeron a la deliberación constitucional.
- Decisiones adoptadas sin votaciones claras y con evidente falta de revisión de los expedientes y conocimiento de los temas.
Un tribunal constitucional que debería ser el garante último del Estado de derecho ofreció un espectáculo bochornoso. La Corte, que durante décadas fue referente de independencia y que consolidó sentencias clave en materia de igualdad, libertad de expresión o derechos políticos, hoy aparece debilitada y desacreditada.
El impacto no es abstracto. No se trata únicamente del Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales locales sufrieron de las mismas consecuencias. Y los efectos recaen sobre las personas, y en especial sobre los grupos más vulnerables:
- Mujeres víctimas de violencia, que encuentran tribunales sin juezas ni jueces para otorgar órdenes de protección.
- Personas indígenas y comunidades rurales, que ven suspendidos sus juicios agrarios o de restitución de tierras.
- Personas en situación de pobreza, que carecen de recursos para contratar abogados capaces de sortear la incertidumbre jurídica.
- Defensores de derechos humanos y periodistas, que antes encontraban en el amparo una herramienta de protección y hoy se enfrentan a un sistema en pausa.
La paradoja es cruel: quienes nunca entendieron —o nunca les explicaron— cómo funciona el Poder Judicial, serán quienes más sufran los costos de su debilitamiento. Quienes nunca tuvieron claro que el Poder Judicial existe para defenderles incluso contra las mayorías, pronto notarán que la justicia tardía o errática equivale a impunidad, despojo o prisión indebida.
Si una jueza o juez carece de la experiencia mínima requerida, su resolución puede retrasar justicia, emitir sentencias equivocadas o dejar vulnerables a personas cuyas libertades dependen de apelaciones, amparos o garantías constitucionales.
El verdadero desafío no era destruir la carrera judicial, sino fortalecerla y extenderla.
Ese era el camino de una reforma judicial auténtica: consolidar la independencia, profesionalizar el servicio y acercar la justicia a la ciudadanía sin sacrificar calidad ni neutralidad.
Hoy, la justicia mexicana enfrenta un riesgo existencial. La elección popular de juzgadoras y juzgadores no democratizó el Poder Judicial: lo debilitó, lo paralizó y lo expuso al espectáculo político.
Lo que se destruyó en meses tomó décadas construir. La carrera judicial era perfectible, pero era la mejor garantía de independencia y de profesionalismo que teníamos. Abandonarla significa dejar la Constitución indefensa y a la población (a quienes votan y a quienes no pueden hacerlo) sin escudo frente a los abusos.
La justicia no se vota. La justicia se construye con méritos, con independencia, con ética y con estabilidad institucional. Lo que México necesita no es más urnas para elegir jueces, sino más garantías para que quienes decidan sobre nuestra libertad y patrimonio lo hagan con conocimiento, preparación y valor frente al poder político.
El país ha sustituido un sistema perfectible por una improvisación peligrosa. Hoy, la vida, libertad y patrimonio de miles de personas dependen de juzgadoras y juzgadores electos por popularidad y no por méritos. El daño está a la vista: la parálisis judicial, el espectáculo en los órganos jurisdiccionales y en la propia Corte, la incertidumbre para víctimas y ciudadanos.
Lo que debimos hacer —y aún es tiempo de exigir— es claro: consolidar la carrera judicial como patrimonio de la República, llevarla a todos los rincones del país y blindarla contra la política partidista. Porque sin jueces independientes y profesionales, la democracia misma se vuelve letra muerta.
Si no recuperamos ese rumbo, lo que está en juego no son solo los tribunales: es la vigencia misma del Estado de derecho.
____
Nota del editor: María Emilia Molina de la Puente es Magistrada de Circuito. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.