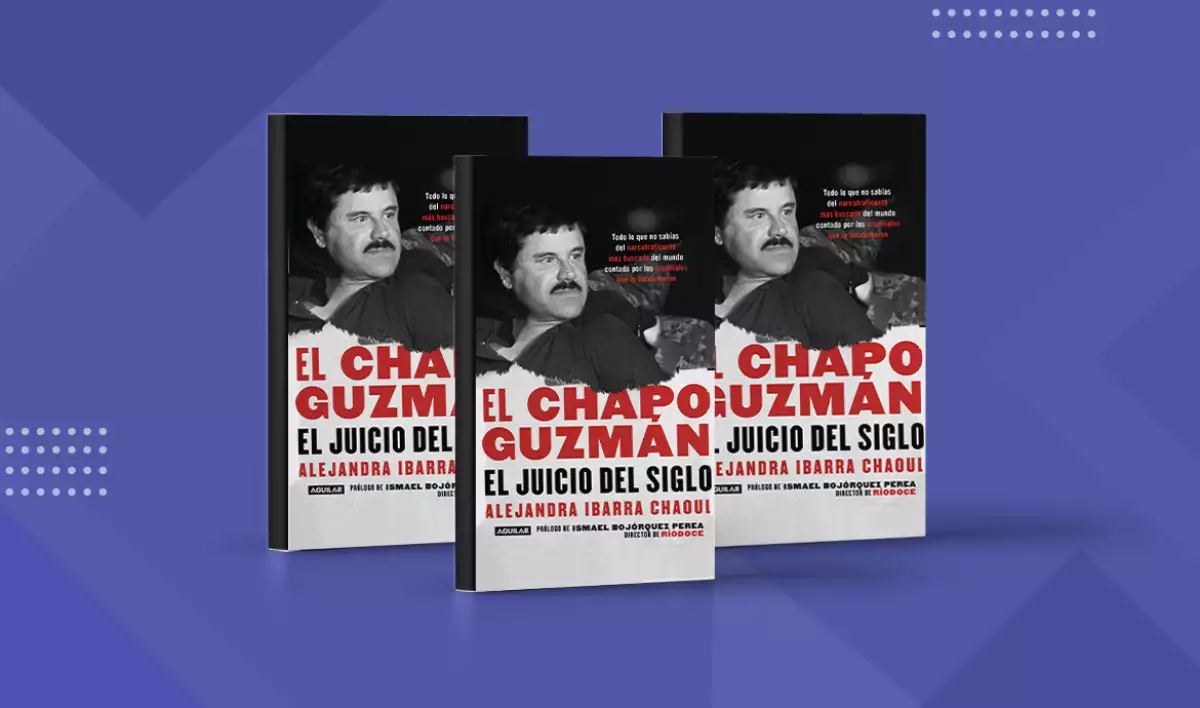Diana Baptista, del Reforma, sentada a mi izquierda, me empezó a dar codazos en las costillas. ¡García Luna! Esperamos a que terminara la explicación del Rey mientras uno a uno, los reporteros mexicanos salían de la sala caminando apurados. Jesús Reynaldo Zambada García admitió haber sobornado a Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. El mismo presidente que, 10 días después de iniciar su cargo, lanzó la guerra contra las drogas, iniciando con un operativo de militares en Michoacán. Desde entonces, el número de muertes relacionadas con el crimen organizado es de alrededor de 170,000, el costo público de la estrategia se estima en casi 2 millones de pesos, de acuerdo a “Año 11 de la guerra contra el narco”, una investigación de El País, México.
El soborno, en 2007, a nombre del Cártel de Sinaloa, no era el único ni había sido el primero. Antes, entre 2005 y 2006, El Rey se había reunido con García Luna por primera vez y con el abogado de su hermano, Óscar Paredes, en un restaurante de la Ciudad de México. En esa ocasión, el soborno de 3 millones de dólares, fue para que el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) colocara a un hombre del Mayo como líder de la policía en Culiacán. El segundo soborno, en 2007, consistía entre 3 y 5 millones de dólares, destinado para que el cártel pudiera operar sin contratiempos, dijo Zambada.
También confirmó tener conocimiento de una cantidad de 50 millones de dólares reunidos entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva, El Indio y La Barbie para que García Luna les garantizara su protección. Según el testimonio del Rey, el funcionario tenía un fuerte compromiso con Arturo Beltrán Leyva. Con vistas al futuro, Zambada también dijo haberle pagado “varios millones” en 2005 a quien, estaba seguro, sería el siguiente Secretario de Seguridad Pública, un hombre descrito como Secretario de Gobierno durante la jefatura de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Pero las polémicas elecciones de 2006 para la presidencia de la república convertirían esa inversión en una apuesta perdida.
Salimos corriendo al sexto piso a escribir la nota. Junto a mí, la autora estadounidense del sombrero de piel me preguntaba si García Luna era conocido. No había tiempo para responder. Afuera, junto al detector de metales los guardias nos preguntaban qué había pasado. Ahí va otro más, decían, con los periodistas que salían disparados de la sala. En nuestro cuartel de guerra del sexto piso, todos tecleábamos decenas de notas diferentes con los mismos datos. Una vez enviada la nota, regresamos a la sala del juicio.
Entre las confesiones que Purpura le arrebató a Zambada también estuvieron el hecho de que El Rey estudió seis meses de bachillerato en Las Vegas, manejando un Porche que le regaló su cuñado, Antonio Cruz Vázquez, antes de ir preso por narcotráfico. El testigo lo justificó como un regalo afortunado mientras veía a Purpura con el ceño fruncido y la mirada sombría, respondiendo a regañadientes. El Rey simpático y elocuente que días antes describía el organigrama del Cártel de Sinaloa, había desaparecido. Después de que el abogado hiciera una larga pregunta en inglés sobre cómo esconder di nero, abrir cuentas de banco, adquirir propiedades, El Rey respondió visiblemente molesto antes de que la intérprete empezara a traducir la respuesta. Había entendido todo, desde el principio, dejando que las intérpretes tradujeran pregunta por pregunta y cada una de sus respuestas. Los miembros del jurado ya no sonreían. Las ocurrencias del Rey habían sido reemplazadas por una mirada calculadora.
Durante cuatro días de testimonio, los dos sinaloenses de la sierra —El Chapo y El Rey— estuvieron en la sala 8D, uno contando sus memorias y el otro anotando en una libreta sus observaciones. La fiscal Parlovecchio se aseguró de preguntarle cada dato de información relevante mientras el abogado Purpura intentaba contradecirlo. Los empleados de la corte, el mismo juez Cogan, los fiscales y sus décadas de investigacio nes, el equipo de la defensa, los reporteros de todo el mundo y los miembros del jurado estábamos ahí por esos dos hombres recios que habían decidido dedicarse al tráfico de droga. Dimensionar esa circunstancia me costaba trabajo.
Días antes, en una conversación filtrada entre los abogados y el juez Cogan, se dijo que El Rey confesaría haber sobornado al presidente de México. Antes de la última sesión de testimonio de Zambada, la fiscalía presentó una moción para suprimir una línea de interrogación que podría implicar a terceros. El juez, aceptando la moción en parte y negándola en parte, permitió que la defensa sacara el tema de los sobornos a García Luna y al funcionario de López Obrador.
Me tomó sólo dos semanas distinguir que mi parte favorita del juicio era el contrainterrogatorio, específicamente cuando lo llevaba William Purpura. El abogado de Baltimore era un hombre mayor y sumamente elegante. Era fino en vestir, con trajes impecables, elegante en su manera de caminar por la corte, saludar sonriendo con su cara blanca lampiña y sus ojos azules, elegante también en el porte con que llevaba su calva. Su elegancia también destacaba en sus interrogatorios.
Antes de volver para escuchar a los siguientes testigos, y los últimos del día, fuimos a comer durante el descanso del almuerzo. La cafetería era el cuarto más democratizador de la corte, todos hacíamos la misma fila para pedir comida caliente y todos compartíamos el mismo espacio con mesas de aluminio incomodísimas para consumir la comida miserable que vendían ahí. En una mesa estaba Emma Coronel, en otra comía el abogado Eduardo Balarezo con una de las mujeres de su equipo. En otra más se sentaban los periodistas anglosajones frente a la televisión donde aparecían reporteras de algunos canales de televisión estadounidense. Afuera la nieve caía como una cortina continua de polvo blanco, era la primera nevada de la temporada. En la pared, estaban pegadas algunas postales que les mandaban a los empleados de la cafetería, agradeciendo sus servicios. Se terminó la hora del almuerzo y volvimos a la sala 8D.
El resto de la tarde pasó ligera, como si hubieran sido comerciales interrumpiendo una función. Hablaron Thomas Lenox, un agente retirado de la DEA, quien testificó sobre las famosas latas de chile La Comadre, por medio de las cuales traficaban cocaína, descubiertas en 1993. A él le siguió Owen Putman, también agente retirado de la DEA, quien testificó sobre llamadas interceptadas que hablaban del Chapo pero ninguna tenía la voz del acusado. Michael Humphries fue el último testigo de esa segunda semana del juicio contra El Chapo Guzmán, empleado de aduanas que incautó 1,226,354 dólares de un Bronco de Arturo Guzmán Loera, el hermano del acusado, a finales de los ochentas en la frontera.
Con estas últimas pistas, la fiscalía terminó de montar la información básica de estructura y operación del Cártel de Sinaloa con la que pretendían comprobar que Joaquín Guzmán Loera había sido el líder. Para los miembros del jurado, que tenían prohibido consultar noticias, discutir el juicio entre ellos o con otros y buscar información durante el descanso de cinco días, se habían expuesto los cimientos de esa operación trasnacional. “¿De veras crees que no vean nada del juicio durante estos cinco días?” Le pregunté a uno de los periodistas con más experiencia. “Cómo crees”, me dijo, “y ahora imagínate las dos semanas de Navidad y Año Nuevo. Por eso el juez tiene tanta prisa por terminar”.
Conforme salimos a la calle ese martes 20 de noviembre, comentando todo lo sucedido, de pronto sentí un vacío, una especie de vértigo, al alejarme durante cinco días de ese pequeño universo que me succionaba con fuerza. Feliz Día de Acción de Gracias, nos dijimos en la despedida los reporteros que salíamos de la corte. Mientras caminaba y me incorporaba al resto del mundo, la sensación de encierro y la dinámica de la corte se quedaban atrás. ¿Qué estaría pasando por la mente de los miembros del jurado? Era como si todos hubiéramos asistido a una especie de escuela del narco, donde aprendimos de la organización criminal y su historia. Pasado el puente, regresaríamos a clase. Después de todo, El Rey había sido el primer testigo colaborador y esperábamos 13 más. ¿Quién sería el siguiente?